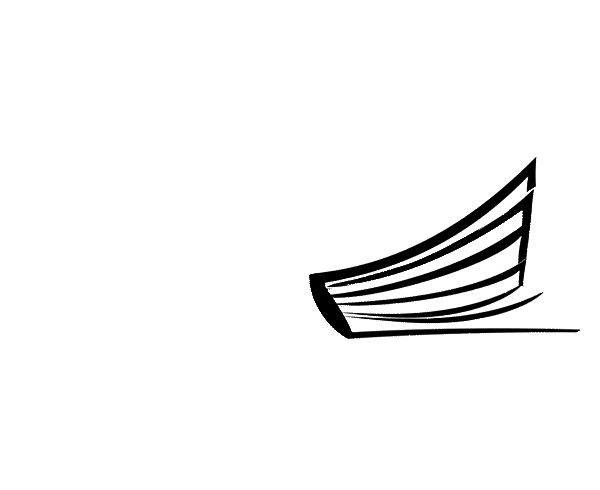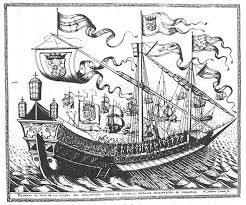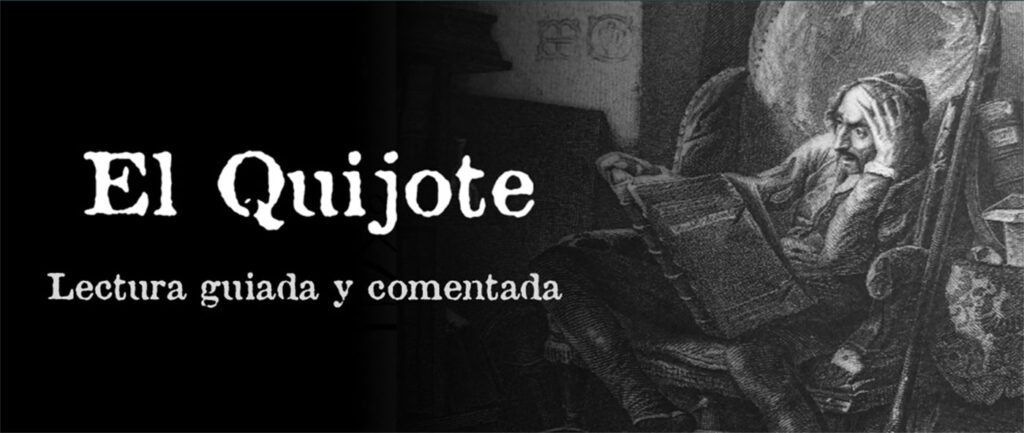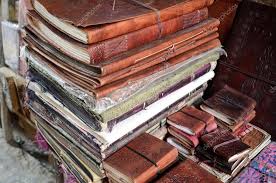
La narrativa renacentista
Antes de acometer el comentario de los siguientes capítulos, quería haceros un recordatorio sobre los tipos de novela que encontraremos en la narrativa renacentista.
En este período de la literatura, se seguirán cultivando las novelas de caballerías. Estas son narraciones largas, donde un caballero valiente y heroico, casi rayando lo sobrehumano, supera con honor y dignidad una serie de aventuras que le harán digno del amor de su dama.
El valor del caballero y su fe religiosa, gozaron de un importante éxito en el siglo XVI. Estas novelas se van distanciando de las novelas artúricas, que habían sido su origen, y va tomando fuerza el carácter cristiano del caballero. Asimismo, perderá fuerza, aunque no desaparecerá por completo, el componente mágico y fantástico de sus orígenes.
La obra más representativa de este subgénero narrativo es el Amadís de Gaula. Una narración de Garci Rodríguez de Montalvo, publicada en 1508. En cierto modo, Cervantes lo tomó como modelo para su Quijote, pero de una forma satírica.
Como ya hemos dicho, las novelas de caballerías eran un género heredado de la Edad Media. Pero en el renacimiento se practicarán también otros tipos de novela, propiamente renacentistas:
La novela pastoril
Este tipo de novela viene de la tradición clásica de la poesía bucólica, representada por Garcilaso de la Vega. Es una narración en la que los pastores cuentan, a través del diálogo, sus amores frustrados hacia unas pastoras idealizadas, en un paisaje también idealizado (locus amoenus), con un lenguaje elevado impropio de los pastores.
Estas obras tenían influencia italiana, en particular de Sannazaro autor de La Arcadia, publicada en 1504.
Fue un subgénero que tuvo mucho éxito en el renacimiento y era muy normal que en otro tipo de relatos, se incluyeran escenas pastoriles. En España, se escribieron tres obras de importancia de este subgénero que no se pueden dejar de mencionar:
– Jorge de Montemayor: Los siete libros de la Diana, publicada en 1559.
– Gil Polo: Diana enamorada, publicada en 1564.
– Cervantes: La Galatea, publicada en 1585.
La novela Bizantina
Esta novela es un subgénero narrativo, que había nacido en la antigüedad clásica, como ya sabemos en el renacimiento retornó el gusto por lo clásico. Se trata de una narración en la que dos enamorados tienen que pasar difíciles aventuras para poder llegar a estar unidos. Esto lo conseguirán gracias a su perseverancia y a su fe religiosa. Por lo tanto, tenían una finalidad ejemplarizante.
La novela bizantina más destacada de la literatura española es La selva de aventuras, de Jerónimo Contreras, así como Los trabajos de Persiles y Segismunda, obra de Miguel de Cervantes publicada en 1617.
La novela morisca
Es un subgénero narrativo creado en España y propiciado por el contexto histórico. Son novelas de frontera cristiano-musulmana, ambientadas en escenarios nobles. En ellas se narran historias amorosas y militares entre moros y cristianos, durante el período de la Reconquista. Sus protagonistas rivalizan por mostrarse más dignos y honorables.
La novelas más importantes de este subgénero son: Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa de 1551, de autor anónimo e Historia de los amores de Ozmín y Daraja, narración que apareció introducida en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán.
Las novelas cortas o italianas
Estas novelas son breves con origen en la literatura italiana, particularmente en la obra El Decamerón de Boccaccio. Este subgénero derivó en Cunetos y novelas cortas.
Las obras más destacadas son: El Patrañuelo, de Juan de Timoneda (colección de novelas cortas) y Sobremesa y alivio de caminantes (colección de cuentos) del mismo autor.
Dentro de la prosa del Renacimiento, no se puede olvidar la novela picaresca, de creación española. La obra que estrena el subgénero es el Lazarillo de Tormes (1554), de autor anónimo. Pero la novela que lo consolidó es Vida del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán y publicada en 1559.
Capítulo trigésimo séptimo
Tras el desenmarañamiento de toda la trama amorosa entre Dorotea, Luscinda, Fernado y Cardenio, en este capítulo, prosigue la historia de la princesa Micomicona. Los personajes del enredo amoroso se ponen de acuerdo para que don Quijote consienta que le acompañen hasta su casa. De esta manera, una vez que han conseguido sacarlo de su retiro en Sierra Morena, pretenden conseguirlo.
Asimismo, entra una nueva pareja en la historia: Zoraida y el cautivo, que anuncia el comienzo de una nueva historia. Zoraida lleva unas ropas extrañas que no definen claramente si se trata de una cristiana o no.
Este capítulo es un espacio de transición entre el desenredo del lío amoroso de Dorotea, Fernando, Luscinda y Cardenio y la nueva historia que ya se vislumbra de Zoraida y el cautivo.
Además, aquí Cervantes hace un preámbulo al cuento del cautivo sobre las armas y las letras por medio de un discurso de don Quijote, como el que ya apareció en el capítulo once, donde este hacía un discurso sobre la Edad de Oro, que precede a la historia de Marcela y Grisostomo.
Como siempre, la venta es el lugar donde se van cruzando los personajes, como si fuera el escenario de un teatro donde suceden todas las historias y unos personajes entran al primer plano y otros salen de él.
En la venta, todo se resuelve con los cambios de nombre, cambios de identidad y transformaciones en las que se mezcla la realidad con la ficción. Una de las transformaciones más simbólicas del capítulo es la transformación que se hace de la sangre del gigante en vino, o del vino en la sangre del gigante, dependiendo del punto de vista desde el que se mire.
“–Eso creo yo bien –respondió don Quijote–, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo, y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua”
Es muy significativa la pregunta retórica que hace don Quijote al principio de su discurso:
“¿Cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta deste castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos?
De todos los personajes del enredo amoroso, el único que sale perjudicado es Sancho, que al ver la realidad se da cuenta de que no podrá conseguir los bienes que creía que llegarían a ser suyos.
“–Bien puede vuestra merced, señor Triste Figura, dormir todo lo que quisiere, sin cuidado de matar a ningún gigante, ni de volver a la princesa su reino, que ya todo está hecho y concluido.”
Los amantes están los cuatro llenos de dicha y la ventera también por que sabe que todos los gastos de los desperfectos se le van a abonar.
El discurso de don Quijote es mucho más que una mera introducción del cuento de Zoraida y el cautivo. Se pone de relieve el espíritu evangélico de la milicia y también los trabajos y la parte ascética de la vida militar. Esta exaltación de armas y letras es una declaración de Cervantes de sus dos grandes ideales. Cervantes fue soldado en Lepanto y escritor universal.
El autor, además, trata aquí también el tema de la pobreza, que es un tema recurrente en su obra. No habla de capitanes y poetas, sino de soldados y escritores que pasan hambre.
“acudir a los conventos a comer la sopa para pobres”
En la parte final de su discurso utiliza los símbolos de Sirtes, Scilas y Caribdis. que simbolizan todos los peligros que cualquiera se puede encontrar en el camino.
Sirtes como fondos marinos y arena que se mueve y cambia de lugar produciendo importantes cambios en las profundidades marinas y Scilas y Caribdis son dos peñascos situados a cada lado del estrecho de Mesina y que dificultan la navegación con terribles remolinos y otras alteraciones marinas y que dificultaron la vuelta a Itaca de Ulises.
Capítulo trigésimo octavo
Este capítulo que es el más breve de la primera parte, trata del discurso de don Quijote sobre las armas y las letras.
La primera parte del discurso está centrada en la finalidad del trabajo de las armas y el objetivo del trabajo de las letras. En la segunda parte, se centra más en destacar el mérito del trabajo del soldado y el letrado, aunque a la vista de su discurso don Quijote, encuentra mucho más sacrificado y honroso el trabajo de soldado, aunque con muchas menos posibilidades de conseguir con este trabajo una buena vida.
En este discurso hay mucha ironía y un trasfondo claramente autobiográfico.
Para poner en juego la ironía Cervantes utiliza la dilogía:
“Y a veces suele ser su desnudez tanta, que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo…”
En este fragmento utiliza la palabra acuchillado para hablar tanto de la forma de las aberturas de su jubón, como de las cuchilladas que ha podido recibir en él.
Asimismo, Cervantes hace uso de la metáfora:
“lléguese un día de batalla, que allí le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hilas, para curarle algún balazo, que quizá le habrá pasado las sienes, o le dejará estropeado de brazo o pierna…”
Con la expresión: “la borla en la cabeza” se refiere al vendaje que le pondrán cuando le hagan una herida que será el equivalente en honores a la borla que lucen los letrados cuando llegan a un grado académico superior.
También, es irónico cuando dice:
“Pero decidme, señores, si habéis mirado en ello: ¿cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella? Sin duda, habéis de responder, que no tienen comparación, no se pueden reducir a cuenta los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos con tres letras de guarismo. Todo esto es al revés en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir de mangas, todos tienen en qué entretenerse. Así que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menos el premio. Pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados, porque a aquéllos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a éstos no se pueden premiar sino con la mesma hacienda del señor a quien sirven; y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo.”
Aquí, Cervantes, cuando dice con faldas, se refiere a las ganancias obtenidas de forma lícita y con mangas a sobornos con los que conseguir sustanciosos beneficios.
En este fragmento, también se aprecia su tendencia a considerar las armas como un trabajo de mayor dignidad y honradez.
La parte autobiográfica queda clara cuando habla de las armas y las heridas, recordando la herida que le había dejado mal herido y el brazo inutilizado de un arcabuzazo.
“Aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por le valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo descubierto de la tierra”
A pesar de esto, hay controversia entre los estudiosos del Quijote. Algunos consideran que Cervantes estaba a favor de las armas, en consonancia con su personajes y otros opinan que Cervantes era un pacifista que no estaba de acuerdo con don Quijote. En el discurso se introduce la nueva idea de las armas de fuego, que en cierto modo termina con el discurso caballeresco.
Finalmente, en el capítulo se pasa de forma suave y paulatina del discurso de don Quijote a la solicitud de los asistentes a la reunión para que el cautivo cuente su historia.
De esta forma, el capítulo se convierte en una transición, que terminará definitivamente con los enredos amorosos anteriores y da paso a una nueva historia que se narrará en los siguientes capítulos.
Capítulo trigésimo noveno
La historia del cautivo es otra de las historias intercaladas en la trama principal del Quijote
En este capítulo, el cautivo cuenta como ha sido su vida.
Los reunidos en la venta solicitan, en el capítulo anterior, encarecidamente al cautivo, que cuente su historia y él comienza casi de forma paralela a como comienza la obra de Cervantes Don Quijote de la Mancha “En un lugar de las montañas de León…”
La historia del cautivo está narrada con un narrador protagonista, en primera persona. Es el propio cautivo, presente en la venta, el que cuenta a los demás sus peripecias. Además de las aventuras personales, hace una radiografía de la sociedad de la época y el marco histórico en el que se desenvuelve.
En cuanto a los personajes históricos, todos están documentados.
Fernando Álvarez de Toledo fue el tercer duque de Alba y llegó a Bruselas en 1567, así que es fácil saber que el relato del cautivo se desarrolla hacia 1589.
El cautivo menciona también a los condes de Eguemón y de Hornos, que realmente eran el conde de Egmont y el conde de Horn. Estos eran unos insurrectos que fueron decapitados en Bruselas en 1568.
Diego de Urbina fue un capitán del tercio de Miguel de Moncada. En la compañía de este capitán fue en la que Cervantes luchó en la batalla de Lepanto.
El Uchalí fue un renegado nacido en Calabria que luchó también en la batalla de Lepanto y llegó a ser virrey de Argel.
Juan Andrea de Oria, sobrino de el genovés Andrea Doria, luchó en la batalla de Lepanto,
como capitán de galeras bajo bandera española.
Selim II era un sultán turco que gobernó desde 1566 hasta su muerte en 1574.
Cuanto Cervantes menciona a don Juan se refiere a Juan de Austria.
Cheredín Barbarroja fue un marino que llegó a ser general de la armada y rey de Argel.
Álvaro de Bazán fue el primer marqués de Santa Cruz y uno de los marinos españoles más importantes de su época.
Por su estructura y sus características, los estudiosos del Quijote piensan que la historia del cautivo pudo ser un relato independiente.
Este relato podría considerarse encuadrado dentro de los cuentos maravillosos: la historia de tres hijos a los que se les da un dinero y emprenden vidas distintas. Es un cuento que se nos hace conocido.
La historia parte de un refrán, recurso muy utilizado en el comienzo de la tradición oral y al mismo tiempo sirve de base de la estructura del relato.
El padre dice a los hijos:
“Iglesia, o mar, o casa real, como si más claramente dijera: Quien quisiere valer ay ser rico, siga o la Iglesia, o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas; porque dicen: Más vale migaja de rey que merced de señor.”
Este cuento parece un ejemplo del discurso de don Quijote que en el capítulo anterior hablaba de las armas y las letras y el mayor provecho que se saca de las segundas frente a las primeras, aunque estas te proporcionen mayor honor.
En un momento el cuento, que comienza como tantos otros cuentos maravillosos, da un giro, cuando el cautivo comienza a narrar sus experiencias como soldado. Ahí, el cuento se convierte en una crónica de lo que fue la batalla de Lepanto y todo lo que de ella se puede extraer como autobiográfico de la vida de Cervantes.
El cuento hace su giro hacia la autobiografía del soldado al rededor de la línea 115 donde el cautivo comienza a narrar sus aventuras al embarcar en Alicante camino a Genova.
“ Embarquéme en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova, fui a Milán, donde me acomodé de armas y de alunas galas de soldado, de donde quise ir a asentar mi plaza al Piamonte; y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servíle an las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Eguemón y de Hornos, alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urvina…”
Y a continuación, hacia la línea 190 aunque la narración sigue estando en primera persona y sigue siendo un relato autobiográfico, podemos apreciar un cierto cambio hacia la crónica de lo que allí sucedió.
“En efecto, el Uchalí se recogió a Modón , que es una isla que está junto a Navarino, y echando la gente en tierra, fortificó la boca del puerto y estúvose quedo hasta que el señor don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba La Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famosos cosario Barbarroja…”
Durante este relato, Cervantes hace una alabanza a la valentía y la dignidad de los soldados españoles, aunque también realiza una cierta crítica a los mandos militares que no supieron aprovechar la victoria de la batalla de Lepanto y perdieron la Goleta a la que un tal Pedro Aguilar escribe unos sonetos.
Hacia la línea 320, comienza a hablar de Pedro Aguilar, que es el único personaje del capítulo que no se ha documentado históricamente.
Centrando la atención en este personaje, el cautivo suspende la narración, momentáneamente, y deja al lector en suspenso esperando leer los sonetos escritos por este soldado.
“Entre los cristianos que en el fuerte se perdieron, fue uno llamado don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar del Andalucía, el cual había sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento; especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía. Dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi banco, y a ser esclavo de mi mesmo patrón; y antes que nos partiésemos de aquel puerto hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios, el uno d la Goleta y el otro al fuerte.”
De esta manera se pasará al capítulo siguiente.
Capítulo cuadragésimo
El capítulo se inicia con los dos sonetos compuestos por Pedro de Aguilar en homenaje a la Goleta y al fuerte. Con esto se cierra la crónica histórica y se abre la aventura amorosa del cautivo, que podríamos calificarla de novela bizantina.
Los sonetos los recita don Fernando que resulta ser el hermano de Pedro de Aguilar. Esta coincidencia añade verosimilitud al relato del cautivo.
Los sonetos, con los que comienza el capítulo, no son un mero elemento para adornar el relato, sino que imprimen un carácter trágico que influye en toda la narración.
“Y esta vuestra mortal, triste caída
entre el muro y el hierro, os va adquiriendo
fama que el mundo os da, y el cielo gloria”
“De entre esta tierra estéril, derribada,
destos terrones por el suelo echados,
las almas santas de tres mil soldados
subieron vivas a mejor morada,”
Además, en este punto de la narración hay algunos datos históricos que se alteran y no se pueden tomar como fiables. En concreto, la fecha de la muerte de Uchalí, que murió en 1587 y no a los pocos meses del suceso de la Goleta que se produjo en 1574.
Asimismo, el cautivo recuerda a un tal Saavedra. Con esto, se refiere al propio Cervantes y a sus cinco años de cautiverio en Argel, de 1575 a 1580, a sus intentos de fuga y las veces que el rey Hasán Bajá le perdonó la vida. Esta parte de la narración tiene estrecha relación con la obra de Cervantes Los baños de Argel.
Será sobre todo a partir de este momento que el relato, que ya no es fiable históricamente se torna en novela bizantina, en la que los enamorados vivirán mil aventuras hasta poder estar a salvo.
La huída se preparará con la ayuda de un renegado y mucho dinero para comprar una barca y otras cosas necesarias.
También, se mezcla el tema religioso, que dará lugar a la huída del cautivo con Zoraida y otros hombres.
El relato llega un momento que se centra especialmente en Zoraida, como dama misteriosa y convertida al cristianismo por una criada que le hablaba de la Virgen y le enseñó a rezar.
Tanta era su fe, que fue capaz de traicionar a su padre, aunque no quisiera hacerle sufrir. Para hacerlo notar, Cervantes pone en boca de Zoraida la palabra árabe “marfuces” que significaba traidores. Con esto Cervantes quiere indicar que ella tiene los mismos prejuicios hacia los árabes que cualquier cristiano.
Durante el relato, Cervantes añade palabras árabes y turcas que añaden multiculturalidad y colorido lingüístico.
Así en la carta que Zoraida escribe al cautivo dice:
“Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marién me dará con quien me case. Yo escribí esto; mira a quién lo das a leer: no te fíes de ningún moro, porque son todos marfuces.”
Incluso en esta historia de Zoraida, Cervantes sigue utilizando elementos de su propia vida. Esta podría identificarse con la hija de Agi Morato que era un renegado, que Cervantes conoció en su vida en Argel. Aunque la historia de Zoraida y Zahara no llevan el mismo rumbo, ni tienen el mismo final.
Todos estos elementos, tanto lo histórico como lo literario y lo autobiográfico, son los que conforman esta historia del cautivo, que como en toda la obra del Quijote se van mezclando los hechos reales con los imaginarios.
Capítulo cuadragésimo primero
En este capítulo continúa y termina la aventura del cautivo.
El cautivo narra a los presentes en la venta, todas las peripecias vividas hasta llegar hasta allí. Desde el encuentro con Zoraida en el jardín de casa de su padre, hasta el viaje en barco y finalmente la llegada a España, con todas las vicisitudes vividas durante el periplo.
Resulta muy teatral y casi operística la escena vivida en el jardín, cuando el padre sorprende a Zoraida en una actitud demasiado cercana al cautivo y esta finge haberse desmayado.
En esta escena del jardín aparece un elemento autobiográfico de la vida de Cervantes.
“Respondíle que era esclavo de Arnaute Mamí (y esto porque sabía yo por muy cierto que era un grandísimo amigo suyo)”
Arnaute Mamí era el comandante de los corsarios que capturaron la galera donde iba Cervantes de regreso a España, desde su cautiverio.
Asimismo, Cervantes habla de la lengua, refiriéndose a la lengua franca. Esta era castellano, turco y árabe para que todos se entendieran. Cervantes quiere reflejar el ambiente que él mismo había vivido durante su cautiverio.
También, se viven momentos intensos de dramatismo, cuando el padre descubre que su hija es complice de aquel aparente secuestro y robo. Incluso, el lector no sabrá de parte de quien ponerse.
Este episodio es uno de los más dramáticos del Quijote.
“Viéndose, pues, Zoraida ya en la barca, y que queríamos dar los remos al agua, y viendo allí a su padre y a los demás moros que atados estaban, le dijo al renegado que me dijese la hiciese merced de soltar a aquellos moros y de dar libertad a su padre, porque antes se arrojaría en la mar que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto la había querido.”
Zoraida queda como la “mala mujer cristiana” y como la redentora por la salvación del grupo de cristianos. Este fragmento muestra, en parte, el conflicto entre las dos culturas. Además, Cervantes quería mostrar también que la liberación del cautiverio no era cosa fácil. Hacían falta muchas peripecias, valor y dinero para poder escapar.
Zoraida se ve obligada a traicionar a su padre y sufrir el dolor que esto le produce, por un interés más alto: lo hace por su fe.
En este fragmento Cervantes hace una alusión a la leyenda medieval, en la que don Rodrigo, último rey visigodo, deshonra a la hija del conde moro don Julián, que para vengarse ayudo a los árabes en su conquista de España.
Zoraida, en la elección de su destino adquiere una actitud quijotesca, pasando por encima de todas las dificultades con tal de conseguir su objetivo con gran fuerza y entusiasmo, aunque algunas veces también de forma dramática, como el secuestro de su padre.
“–¿Es verdad lo que este dice, hija?, dijo el moro. –Así es, respondió Zoraida. –¿Qué, en efecto –replicó el viejo–, tú eres cristiana, y la que ha puesto a su padre en poder de sus enemigos? A lo cual respondió Zoraida: –La que es cristiana, yo soy; pero no la que te ha puesto en este punto; porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal, sino a hacerme bien. Y–¿qué bien es el que te has hecho, hija? –Eso –respondió ella– pregúntaselo tú a Lela Marién; que ella te lo sabrá decir mejor que no yo.”
Casi al final del capítulo, cuando se encuentran ya en tierra Española se produce una anagnórisis o reconocimiento. Este es uno de los rasgos típicos de la novela bizantina.
“¡–Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido! Porque, si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga; si ya los años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos, señor, que no preguntáis quién somos, sois Pedro de Bustamante, tío Mío.”